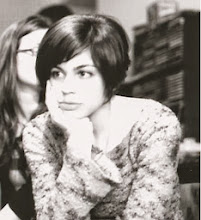jueves, 23 de febrero de 2012
Objeto de investigación
Éste, de por sí, pudiera ser objeto de la búsqueda.
Y es que me pregunto, pero no tengo claro el qué. Porque la duda es global? Porque soy miope también pensando? Porque no entiendo...
Qué es involucrarse?
Comprender. Respetar los tiempos de todos, sobre todo los propios cuando se desdibujan en la velocidad del "tengo que".Saber esperar. Paciencia. Escuchar no sólo los sonidos, también los silencios. Escuchar no sólo lo que se dice, sino lo que se busca decir. Empatizar... Sintonizar emociones. Jugar con lo que me genera el otro si no se genera empatía... ¿Por qué? ¿Por qué el rechazo, la necesidad de hacer callar, la intolerancia ante la pregunta abierta?
Involucrar-se.
Se, uno mismo, yo. Sujeto? Individuo? Sedimentación de habitualidades pasivas? (jej, siempre me gustó esta noción y quise usarla así, porque sí). Una densidad constituida por, atravesada por, centro de convergencia de innumerables factores epocales, políticos, económicos, sociales, culturales, familiares, neuronales, genéticos, -inter-personales, intra-personales-. O es el momento abstracto del autor? Del yo responsable? De la libertad?
Cómo entra en una tradición que se preocupa por los reportes verbales y por el análisis de las proposiciones? Cómo se incribe en un ciencia que delimita procesos computacionales o en otra que estudia patrones de activación neuronal? Allí no existe la subjetividad, construcción moderna, legado problemático y absolutamente inútil de la Modernidad. Su único punto de llegada es la más profunda soledad...
Será que el sujeto, por ser sujeto, está condenado a la soledad... Será que no somos sujetos, sino nodos en inmensas redes de relaciones, y la soledad no existe, justamente porque por definición estamos sujetos, aun después de la muerte!
Qué busco? Qué tenga sentido mi objeto de búsqueda. Lo sé, parece una boludez...
sábado, 12 de noviembre de 2011
The face of the moon
A veces para verme distinta, a veces para fantasear un poco con recuperar lo que quebré con la voluntad de mi voluntad. A veces es sólo torturarse un rato por lo que podría haber sido: si supieras que de verdad lamento haber destruido los cimientos... No sé cómo terminar este condicional.
Sólo sé que SIEMPRE es VER para no volver, NO equivocarse en lo mismo. SIEMPRE es RECORDAR para tratar de construir un poquito mejor, un poquito más sólido, un poquito más en serio.
No quita lo vivido. No quita lo sentido. No quita que sos parte de mi.
ºthings have changes, I have changed, but this pain remains the sameº

Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like
On Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, baby
kiss me
Fill my heart with song
and let me sing for evermore
you are all I long for
all I worship and adore
In other words, please be true
In other words, I love you
Fill my heart with song
let me sing for evermore
you are all I long for
all I worship and adore
In other words, please be true
In other words,
In other words
I...
I love...
I love you.
miércoles, 2 de noviembre de 2011
El amor en tiempos líquidos.

Ismael Serrano
"El enamoramiento es una atracción inicialmente irresistible, cuya intensidad declina con el tiempo. El amor, por el contrario, puede ir creciendo con el paso de los años e implica un tipo diferente de vínculo que incluye crisis, alejamientos y acercamientos, a pesar de los cuales los protagonistas vuelven a elegirse." (Miguel Spivacow, psiquiatra)
jueves, 22 de septiembre de 2011
El sendero que lleva a la lobotomía frontal
miércoles, 21 de septiembre de 2011
el sendero que lleva al diclofenac
domingo, 7 de agosto de 2011
Googledición
"Después de Google, no hay erudición sino links."
Beatriz Sarlo
domingo, 26 de junio de 2011
Latino américa, pura pasión
martes, 31 de mayo de 2011
La Isla Siniestra (Shutter Island)

Director: Martin Scorsese
Género: Thriller Psicológico
Duración: 2Hr 28Min
Reparto: Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley, Mark Rufalo
País: Estados Unidos
Año: 2010
martes, 8 de marzo de 2011
De la autonomía y la heteronomía del Arte en la Teoría Estética de Adorno
Quisiéramos trazar una breve elucidación conceptual para entender el concepto de negatividad en la estética de Adorno a partir de la siguiente frase: “El arte y las obras de arte son caducas no sólo por su heteronomía, sino también en la constitución misma de su autonomía”. No obstante, nuestra intención tropieza con una primera dificultad: para Adorno, el concepto de “arte” no puede definirse. En efecto, este concepto siempre está predeterminado por aquello que el arte alguna vez fue y sólo adquiere legitimidad en función de aquello que llega a ser. Pero entonces, ¿cómo hablar de arte? En su Teoría Estética, Adorno se centra en dos aspectos del arte: su particular autonomía y su inevitable heteronomía.
En palabras de Adorno, el arte niega su origen y, de este modo, es decir, desvinculándose de aquello de lo que procede a través de la negación, adquiere autonomía. No obstante, esta autonomía necesita de lo otro del arte para poder negarlo y determinarse. Luego, el arte es también heterónomo. Dado su carácter heterónomo, el arte extrae su concepto de las “cambiantes constelaciones históricas” (Adorno 1969 [1986]: 11). Así, en una relación de refracción con la sociedad, el arte se va transformando y va empujando su concepto hacía nuevos contenidos a medida que muta la sociedad (Adorno 1969 [1986]: 12).
Lo otro del arte es la sociedad. Si bien el arte es autónomo respecto de la sociedad en tanto la niega, es menester señalar que justamente al negarla, la incluye. Luego, la autonomía no es absoluta. De hecho, Adorno afirma que ella se constituye en función de la conciencia burguesa de libertad; “antes de formarse esa conciencia, el arte estaba ya en contradicción con el poder social pero no era todavía un para-sí” (Adorno 1969 [1986]: 295). La autonomía del arte es entonces resultado del movimiento dialéctico de la historia (Adorno 1969 [1986]: 9).
Una consecuencia de esta perspectiva es que la estética, en tanto filosofía del arte, no puede determinar si el arte ha entrado en la era de su ocaso, es decir, no tiene poder para decidir si ha de convertirse en la “nota necrológica del arte” (Adorno 1969 [1986]: 13). La estética meramente puede dejar constancia del fin, alegrarse del pasado y pasarse a la barbarie, dice Adorno. En este contexto, retoma la idea hegeliana de una posible muerte del arte y argumenta que, si bien ella es congruente con el sistema hegeliano, de la perspectiva de Hegel se deriva una consecuencia impensada: el contenido del arte bien podría no agotarse en las dimensiones de su vida y muerte sino que podría encontrarse en su propia transitoriedad. En el marco de esta lógica, tampoco es necesario que los contenidos del arte pasado decaigan si el arte mismo desaparece.
No obstante, Adorno no sostiene un “optimismo histórico filosófico de la fe en el espíritu invencible” (Adorno 1969 [1986]: 13), bien por el contrario, considera que el mismo contenido material puede quebrarse en su caída. Toda obra de arte es un instante, “un momentáneo detenerse del proceso” (Adorno 1969 [1986]: 16), para luego volverse pregunta y dejar de ser para-sí. “El arte es para-sí y no lo es, pierde su autonomía si pierde lo que le es heterogéneo”. Notamos entonces que la vitalidad del arte es relativa a su fuerza de resistencia social mientras que su caducidad supone su absorción por parte de la lógica de la identidad de la sociedad y su consecuente transformación en mercancía. En este sentido la caducidad de las obras de arte no sólo es relativa a su heteronomía, es decir, no sólo se relaciona con la materia de la que procede[1], sino que también lo es a la constitución misma de su autonomía.
Hasta aquí, hemos sostenido que lo heterónomo del arte es constitutivo de su autonomía en tanto que, para determinarse como autónoma, el arte necesita aquello de lo que proviene para negarlo[2] y que, al hacerlo, lo incluye. Luego lo constitutivo mismo de la autonomía del arte se encuentra en un movimiento dialéctico que impide que ésta sea de una vez y para siempre: la autonomía del arte nunca es absoluta. Entonces la caducidad de las obras de arte es también relativa a la materia del movimiento de negación por el cual se constituye como autónoma. Es cuando la lógica de la sociedad absorbe a las obras de arte que éstas caducan; la caducidad implica la pérdida de la dimensión crítica y el consecuente estar al servicio del lo hegemónico. Así, el momento de la negación que presupone la obra de arte es sólo un momento en la historia, superado casi inmediatamente por el incesante devenir histórico. Sin embargo, es justamente por la comunicación que mantiene el arte con lo otro de sí por medio de la no comunicación que aparece como refractario de la sociedad. La obra de arte, y el arte en general, es el lugar de la negatividad de lo social, la promesa de emancipación y como tal, no muere en tanto siga habiendo ruptura y promesa.
El concepto de negatividad es propio del método dialéctico de Adorno, según el cual no hay un momento de superación de los opuestos sino que éstos siempre aparecen como irreconciliables[3]. En el caso particular de su estética, este concepto implica que el arte se revuelve contra aquello que forma su mismo concepto, convirtiéndose en “algo incierto hasta en sus fibras más íntimas” (Adorno 1969 [1986]: 10). Dada esta capacidad de atacar sus estratos fundamentales y de modificarse cualitativamente, su carácter afirmativo es sospechoso porque, contrariamente a su naturaleza crítica, no se vuelve en contra de lo establecido sino que es funcional a lo meramente existente, favoreciendo el avance de todo aquello de lo que la autonomía del arte quisiera liberarse.
[1] Materia perecedera en tanto es superada en el cambio constante que supone el movimiento dialéctico negativo.
[2] Es decir, que el arte se separa de la sociedad negándola.
[3] A diferencia de la lógica del sistema que hegeliano, cuya dialéctica es positiva en tanto hay un momento de unidad de la unidad y de su negación.
sábado, 28 de agosto de 2010
El arte malo: el arte de aparentar
viernes, 30 de abril de 2010
Abril
jueves, 22 de abril de 2010
metatgm y diálogo interno
martes, 6 de abril de 2010
jueves, 25 de marzo de 2010
25 de marzo
jueves, 28 de enero de 2010
viernes, 30 de octubre de 2009
girando picaportes

martes, 22 de septiembre de 2009
diálogo
y me interrumpió: "Sí, deberías tantas cosas."
Me habló de los miedos, de obstáculos
autoimpuestos, del peligro de los grandes títulos.
Luego, me preguntó qué prefería,
si crecer y crecer o sentirme segura.
Le dije que lo primero, sin duda alguna.
Entonces, me aconsejó acostumbrarme
a no esperar lo segundo.
sábado, 30 de mayo de 2009
Dilema ideológico
Entonces, este profesor se encuentra en un dilema: o se niega a colaborar con los medios y hunde por siempre su cabeza de avestruz dentro de la madriguera del conejo blanco de Alicia y se pierde en el mundo de lo trascendente, u opta por una cotidianidad más bien mundana y, podríamos decir, traiciona su causa -al menos en cierto aspecto- buscando la riqueza y la satisfacción en el intercambio diario con el común denominador de los mortales, interesados por cierto en el saber, pero no taaaan en extremo.
Esto es solo una parte del principio de la película, así que, si todavía no la vieron, no se preocupen porque no les conté nada relevante, pero mírenla porque está buena. Me dirijo a aquellos que ubican a este personaje y a su problema (aclaro: a nadie se le prohibe leer este post, solo que es recomendable primero ver la peli).
El tema es este. Me fui a Córdoba, a unas jornadas de Filosofía. Tal como me habían anticipado, no hay una discusión filosófica realmente enriquecedora en estos encuentros, sino que son líneas que se suman al CV para poder ganar becas y subsistir al menos un tiempo con plata del Estado destinada a investigación. A ver, para mí fue muy agradable, porque las pocas personas que estaban en mi ponencia hicieron aportes interesantes y porque fue sumamente ameno. A su vez, yo no tuve vacaciones este año, y como pequeña escapada, ir a conocer Córdoba con amigos y compañeros que aprecio y con los que paso buenos ratos es super genial. Pero volví con un gusto amargo, y tiene que ver con lo que describí que se ve (o que yo veo) en la película respecto de este profesor. ¿Cómo sintetizarlo?
Digamos que hay dos pilares: (1) X dijo que le llamaba la atención como los estudiantes de abogacía pueden cursar, si quieren, toda la carrera de forma laxa y después tener la autoridad como para decidir sobre la libertad de los individuos. La abogacía, siguiendo esta línea, debería ser considerada como una mera técnica, una ingeniería fundada en un profundo planteo acerca de las bases sobre la que se constituye el derecho. Este profundo planteo no existe, los textos son sagrados, atentar contra ellos es una osadía, no importa que hayan sido escrito hace 10, 100 o 1000 años. Pero en la Religión existe una fuerte corriente crítica al dogmatismo, ¿por qué en el Derecho no? O, si existe, ¿por qué no es un “algo” central de la carrera? La teoría debe guiar a la práctica, fundamentarla...
No llegamos a la tesis del filósofo rey de Platón… Pero medio que casi, no? Es decir, hemos probado sistemas sostenidos en la teoría, y no podemos decir que fueron increiblemente excelentes y perfectos en todas sus facetas. Un ejemplo actual y cotidiano, probablemente malo, es el intento de la Facultad de Filosofía y Letras de ser un espacio de reflexión, de evaluación y elucidación, de fundamentación… ¿En que sentido este espacio es mejor que la facultad de Derecho o que la facultad de Medicina? Soy blanco fácil de crítica en esta instancia porque la tendencia política de extrema izquierda consideraría un horror atenerse únicamente a cuestiones de los estudiantes: eso implicaría silenciar urgencias sociales, desligarse de la situación del mundo. Esta es una pequeña parte de por qué es mejor nuestra facultad, la lucha por causas del mundo. ¿Pero funciona mejor? No, claro que no. Es un caos (conste que estoy enamorada de Puan y cuando estaba en TEA extrañaba este caos). Pero ocuparse de la funcionalidad es ya inclinarse a la derecha, y eso está penalizado. Más allá de mis opiniones políticas –que, aunque parezcan ser absolutamente contrarias a la tendencia de la facu, en realidad, no lo son tanto. Es solo que no acepto cassette de personas adoctrinas en determinados credos- la pregunta es ¿realmente somos capaces nosotros de esa teoría que se permite observar los problemas mundanos y, en especial, decir que sabe como mejorarlos, para dar lugar después a los especialistas en aplicar técnica (apoyada en la teoría) a obrar según el paradigma vigente? Y acá aparece (2).
(2) Z se preguntó cómo es posible que un jugador de futbol, no importa quien, que tiene una barbaridad de dinero no contrate un profesor para que le enseñe a hablar bien en tanto ESO es no solo importante sino LO MÁS esencial en la vida. El tema es el siguiente: yo estoy de acuerdo con decir que una persona culta, o al menos alfabetizada, es quizá más libre que alguien que no puede comprender una gran parte del mundo porque no tiene acceso; pareciera, a simple vista, que una persona que está bien educada tiene más posibilidades de elegir. Pareciera, y en mi opinión, es un hecho. El problema es que la persona que hace este planteo no se cuestiona si el jugador de futbol no está interesado en aprender lo que para ella es tan importante porque su vida pasa por otro lado, sino que lo considera un tonto. No se detiene a pensar que también puede la vida del jugador ser plena, grata y valorable -porque en realidad nunca la eligió-. En cierto sentido, es cierto. ¿Cómo hablar de elección si al parecer no hubo opción? Pero ¿por qué descalificar?
Y esto es algo muy propio de círculos determinados de Filo, esta idea de, por así llamarlo, elitismo. No me quiero extender mucho más porque ando con fiebre y quisiera tirarme a dormir. Simplemente quiero destacar que me indigna una y otra y otra vez esta cara del ámbito intelectual que cada vez voy conociendo más. El dilema que plantea el profesor de la película es algo que tengo en mente a diario -no de la misma forma, pero creo que es una buena imagen de lo que busco transmitir-. La filosofía, para mi, tiene que ver con abrir, abrir cabezas, caminos, horizontes. Si bien conozco mucha gente que tiene mundos inagotables, cabezas aparentemente super receptivas, miradas que observan cada detalle de distintos ámbitos de la vida, encuentro en todos esa constante de soberbia, de altanería (quizá implícita), que a mi parecer no hace más que cerrar, encerrar. Y así, enclaustrados en la crítica y el análisis de una realidad mundana, eventualmente se sienten parte pero suelen sentir que pueden ver desde afuera, lo cual genera esa idea de omnipotencia a fin de cuentas tan etérea.
Me indigna porque creo fervientemente que estar de lleno en el mundo, estar comprometido con él, es un eje de toda posible ideología que no implique descalificaciones ni subestimaciones de ningún área de la sociedad. Y sin embargo, en la práctica, tomo decisiones que delatan mi deseo de querer formar parte del mundo académico, y de última, después, sólo después, una vez asegurado un futuro económico más o menos aceptable, ver que hacer con esta molestia que siento. He aquí mi dilema.
sábado, 23 de mayo de 2009
Jackie